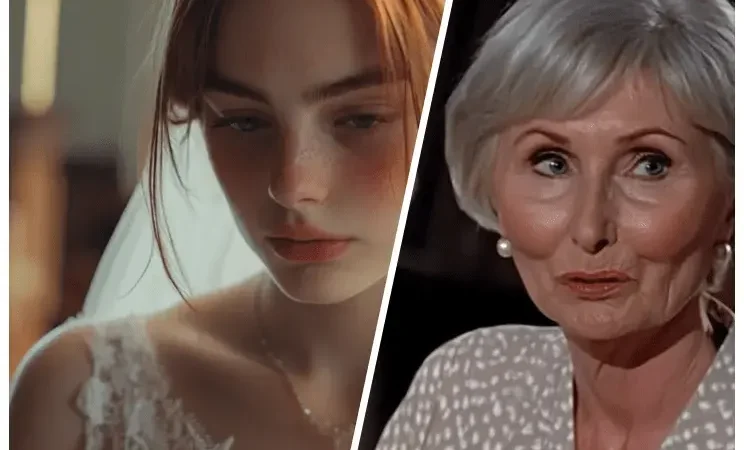Una historia sobre una boda, una familia difícil y una decisión inesperada
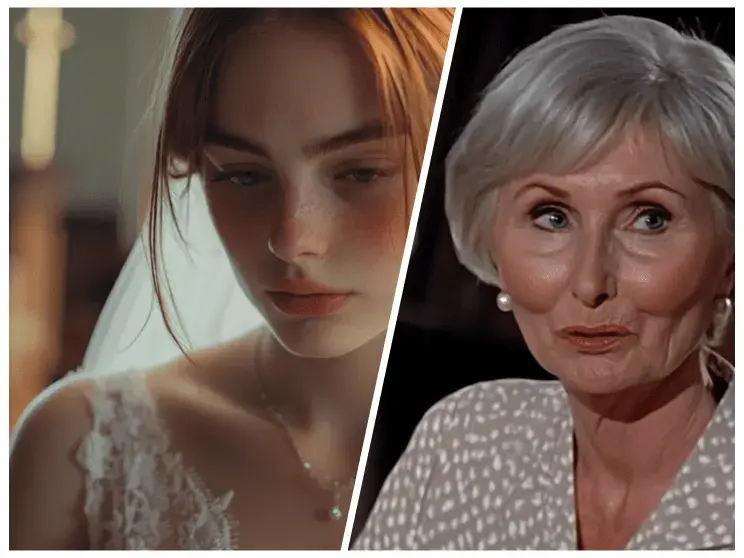
La ceremonia comenzó con una fractura apenas perceptible.
De esas interrupciones tan pequeñas que la mayoría ignoraría… hasta que desarrollan dientes.
Justo cuando Mia extendió la mano para tomar la de Daniel, la música se cortó.
Sin estática. Sin aviso previo.
Silencio.
Una vibración de confusión recorrió la capilla. La luz de las velas tembló dentro del cristal. Alguien se deslizó discretamente hacia el fondo, moviéndose incluso antes de que alguien dijera algo.
Mia no se sobresaltó.
Su pulso permaneció absurdamente estable.
Siempre había creído que la vida no ponía a prueba a las personas con desastres, sino con incomodidades. Las diseñadas para revelar quién pierde la compostura primero.
Los invitados se inclinaron hacia el pasillo. Las pantallas de los teléfonos se encendieron una a una, como estrellas cautelosas.
El oficiante rió con un brillo excesivo.
—El romance moderno con cableado del siglo pasado —bromeó.
La mano de Daniel se cerró con firmeza sobre la suya.
—Continuamos —dijo. Sereno. Inmediato.
Solo entonces Mia miró más allá de él.
Hacia Eleanor.
Su expresión estaba perfectamente compuesta. Preocupación, sí… pero cuidadosamente diseñada. El rostro de una mujer entrenada no para intervenir, sino para supervisar.
El pianista cambió a un altavoz portátil. Los votos continuaron.
Mia avanzó. La seda de su vestido rozó el pasillo como agua.
Cuando las luces regresaron —a mitad de una frase—, el aplauso llegó un segundo tarde.
Como si todos hubieran calculado, en silencio, cuánta imperfección podía soportar ese día.